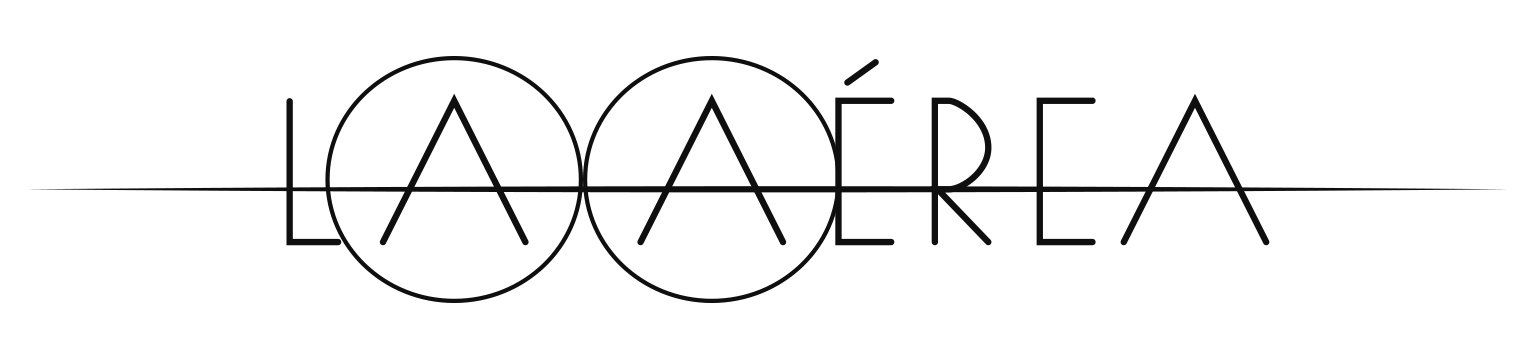Incertitudine

El suelo es de baldosa antigua, inventando un dibujo geométrico a los pies de cada pisada. A las cuatro sillas de madera vieja, que rodean una mesa con un pie central de hierro y tablero de mármol, les suenan los huesos y se quejan cada vez que las mueves. En cambio, la mesa no protesta, tampoco nadie se ha atrevido a molestarla. Por el espejo que cubre la pared, puedo ver al camarero haciendo café. Su aroma ya me ha embriagado. Las lámparas de bola caen haciendo un recorrido al perímetro del bar. Por la ventana entran los últimos rayos de sol de la tarde y me acarician suavemente, con mucho cuidado, como si anticiparan una mala noticia. Y para ambientar la escena, jazz de fondo.
Parece un lugar perfecto, ideal para dejarme llevar por las palabras y escribir algo ingenioso, único y agudo. Pero mi inspiración se ha quedado en blanco, como los días que vienen por delante.
Esto me crea un sentimiento algo ambiguo. Lleno de fuerza y alegría por ser dueña de mis palabras, y miedo, por no saber en qué relatos caerán.
Se llama incertidumbre. Esta palabra la he oído tantas veces como tachones hay en mi cuaderno. Desde ojos ajenos parece una historia ya escrita, y desde los míos, los espacios en blanco toman cada vez más protagonismo.
La palabra incertidumbre proviene del latín incertitudine compuesto por las voces in- (un prefijo de negación), certus (“cierto”) y -tud (un sufijo usual de cualidad). “Cualidad de aquello que es incierto”.
Palabra muy usada entre viajeros y autónomos. Al primer grupo les aporta aventura, riesgo, y al segundo, angustia. Pero cuando el segundo borra el prefijo in- les arrolla un bienestar multiplicado. Esto podría ser la causa de la adicción a la palabra “incertidumbre”. Una palabra que juega al azar siendo nosotros sus fichas dentro de un inmenso tablero llamado vida.
Ahora mismo, en el escenario del escritor, con un café recién servido, escribo en mi cuaderno entre espacios en blanco, tachones y frases desordenadas, la palabra incertidumbre.